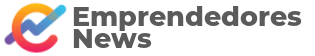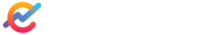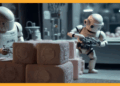La baja graduación universitaria argentina se podría revertir con exámenes de ingreso y mejorando la enseñanza secundaria. La población estudiantil universitaria era en 1970 de 28 millones, hoy supera los 170. La graduación abre nuevos horizontes laborales. Las oportunidades son para los que están bien preparados. Incrementar la graduación es indispensable para que una nación enfrente el desafío de la globalización.
La baja graduación universitaria argentina se podría revertir con exámenes de ingreso y mejorando la enseñanza secundaria. La población estudiantil universitaria era en 1970 de 28 millones, hoy supera los 170. La graduación abre nuevos horizontes laborales. Las oportunidades son para los que están bien preparados. Incrementar la graduación es indispensable para que una nación enfrente el desafío de la globalización.
En países desarrollados 4 de cada 10 personas en edad para graduarse obtienen su título. En Argentina hay muchos alumnos y pocos graduados. Hoy avanzan y lideran el mundo las naciones capaces de fortalecer la calificación de sus recursos humanos. Nos estamos quedando atrás. Además, son pocos los graduados en las carreras del futuro, las científicas y tecnológicas. La baja autoestima lleva a estudiar carreras fáciles y cortas.
La tasa de graduación es en México y Colombia del 26%; en Chile, 24%; El Salvador, 22%, y Panamá, 20%. Pero en nuestro país apenas llega al 15%. Las naciones con alta graduación en esas carreras tendrán relevancia en el escenario mundial durante el siglo XXI.
Que existan muchos estudiantes no asegura una graduación elevada. Brasil, en proporción, tiene menos estudiantes, pero sus universidades gradúan el 50% y la Argentina el 25%. Brasil exige la aprobación de un examen de ingreso (ENEM). El último fin de semana de octubre millones de adolescentes rindieron el examen obligatorio para ingresar en la universidad. También lo hacen Ecuador, Cuba, Chile y Colombia.
Estos exámenes de ingreso existen desde hace décadas en muchos países, como Francia, Alemania, China y Corea. Es difícil de entender por qué la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados propicia una ley que, en su artículo 4°, establece: «Todas las personas que aprueben la Educación Secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza en el Nivel de Educación Superior».
Las naciones que lideran el crecimiento económico procuran aumentar el ingreso a la universidad, pero no piensan en bajar el nivel de exigencias. Apuntan a incrementar la matrícula universitaria mejorando la calidad de la enseñanza secundaria, con rigurosos criterios de ingreso.
Cada vez habrá más estudiantes universitarios, lo cual es positivo, pero es crucial asegurar que ingresen en bien preparados. El principal beneficiado será el propio alumno, ya que este requisito lo estimula al estudio metódico, con dedicación continua y disciplina.
Hay momentos en que los argentinos parecemos ciudadanos de la antigua Alemania Oriental de visita en la vecina RFA. Los estudiantes chilenos obtienen los mejores resultados de América Latina en las pruebas PISA de calidad educativa y Chile encabeza el ránking regional de desarrollo humano de la ONU. Los chilenos no parecen interesados en esa comparación. Apuntan a los índices de la OCDE, la organización que integran junto a los países más desarrollados del mundo. Y saben que todavía tienen mucho para mejorar con relación a los mejores.
Un sistema educativo de calidad es aquél que: Establece un programa adecuado a las necesidades de la sociedad en (RELEVANCIA). Logra que la más alta proporción de destinatarios acceda a la escuela, permanezca hasta el final y egrese habiendo alcanzado los objetivos. (EFICACIA INTERNA Y EXTERNA). Consigue que el aprendizaje relevante sea asimilado en forma duradera y utilizado para mejorar su desempeño como ciudadano (IMPACTO). Aprovecha los recursos, evita despilfarros y derroches de cualquier tipo (EFICIENCIA).
El sistema dual en la formación profesional en Alemania. El beneficio de la formación profesional dual estructurada entre Estado y Empresas es que asegura las nuevas generaciones de mano de obra calificada, bajos costes de reclutamiento e influencia sobre la organización de la formación. Es el mejor modo para introducir empleados en la estructura empresarial y contribuye de manera decisiva a la futura competitividad de la empresa.
Para los aprendices, la formación en el mercado laboral, les da mejores salidas para encontrar un puesto de trabajo después de cumplir con la
formación, adquirir habilidades sociales, capacidad de trabajar en equipo, tomar conciencia del impacto de la tecnología y del papel que juega, creatividad, capacidad de tomar decisiones, estrategias para resolver problemas. Es muy motivador ganar un sueldo y aprender a la vez
Para el Estado las ventajas son: la posibilidad de ofrecer formación profesional a todos los que salen de la educación general, la contribución del sector privado mejora el presupuesto público. Los países con formación profesional dual tienen menores tasas de desempleo juvenil
Los exámenes internacionales. Lo más preocupante en América latina de las recientes pruebas PISA (Programa Internacional de Evaluación Estudiantil) no es que los resultados hayan sido pésimos, sino que algunos países ni siquiera lo admiten. Chile, México, Uruguay, Costa Rica, Brasil, Argentina, Colombia y Perú salieron entre los últimos en la lista de las 65 naciones participantes. Hay países que se retiraron de la prueba, como Panamá, Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana.
Las pruebas PISA se toman cada tres años y miden el conocimiento de los jóvenes en matemáticas, ciencia y comprensión de la lectura. Según los expertos, se trata de la prueba estudiantil más respetada. Este año, como en años anteriores, los estudiantes de China y otros países asiáticos sacaron el mejor puntaje en las tres categorías. En matemáticas, la ciudad china de Shanghai salió en primer lugar, seguida por Singapur, Hong Kong, Taipei, Corea del Sur y Japón. Más abajo están Suiza (9), Finlandia (12), Alemania (16), Francia (25), España (33), Rusia (34), Estados Unidos (36), Suecia (38), Chile (51), México (53), Uruguay (55), Costa Rica (56), Brasil (58), Argentina (59), Colombia (62) y Perú (65).
En los países europeos y en Estados Unidos, los gobiernos asumieron la responsabilidad por sus puntajes malos y los interpretaron como un llamado de atención. México, Brasil, Colombia, Uruguay y Perú, hicieron lo mismo. Pero otros gobiernos trataron de minimizar el problema o de negarlo. En lugar de utilizar el test PISA para movilizar el país y tratar de revertir la debacle educativa argentina, el ministro de Educación Sileoni relativizó los resultados. En Bolivia, su ministro dijo que era una «imposición neoliberal». Cuba no explicó por qué no participó. Tampoco Venezuela. Ambos países no lo hacen por temor a que los resultados contradigan la imagen de éxito que proyectan sus propagandas.
China y Vietnam participan y los usan como un medidor clave de sus programas educativos. Los países valientes identifican, cuantifican y asumen sus problemas y hacen algo. Los que se esconden tras la ideología para negar su deterioro educacional, van por el mal camino.
El trabajo infantil. Henry, el sindicalista de sólo 13 años que desafía al progresismo, fue recibido por presidente Evo Morales entre los representantes de Unatsbo, el sindicato de niños y adolescentes trabajadores de Bolivia. El mismo Evo trabaja desde los seis años, cuando vendía helados para ayudar a su familia y, aunque está en contra de la explotación, cree que el trabajo desde la infancia «crea conciencia social».
Henry Apaza es el líder natural del sindicato, vende cigarrillos, es un as para los números y uno de los mejores alumnos en su escuela nocturna.
Es uno de los 848.000 chicos que trabajan en Bolivia y uno de los 14 millones de entre 5 y 17 años que lo hacen en América latina. Un 80% de los chicos trabaja en el campo con sus familias, en tareas crueles como la cosecha o en las minas. El 93% de los chicos trabajadores asiste a la escuela, debilitando el argumento de quienes procuran eliminar el trabajo infantil porque perpetúa la pobreza y la exclusión. Pero ir a la escuela no garantiza aprendizaje. «Bolivia tiene que apostar por la educación». Sigue habiendo un 59% de pobreza en Bolivia. La expectativa de vida es baja: 65 años para el hombre y 69 para la mujer. Los chicos como Henry sólo deberían ir a la escuela, divertirse y formarse como personas y ciudadanos. «No pueden dejar sin trabajo a quienes por circunstancias de la vida tenemos que trabajar», dice Henry. Él y sus compañeros exigen que la nueva ley no imponga límites de edad, y que el piso sea los 12 años, dos menos de los que indica la OIT. Genera contradicciones lo que deberá legislar la Asamblea boliviana: prohibir el trabajo infantil podría agravar el escenario al darles carácter clandestino a esas tareas. Con la mejor voluntad, se podría fomentar la explotación y hasta la esclavitud de los chicos. Nada más lejos del progreso. Nada más lejos del desarrollo.
Educación en Finlandia, Japón y Argentina. Si no conoces la causa de tu problema esa es la causa de tu problema. Si un país rico como Argentina fracasa conviene estudiar su sistema y compararlo con otros. ¿Cómo hicieron algunos países para estar primeros en educación y cómo hizo Argentina para estar entre los últimos? Y en economía, que es consecuencia de la educación ¿cómo hicieron los países sin recursos naturales para convertirse en potencias y cómo hizo la Argentina potencia de los años 20 del siglo XX para convertirse en una fábrica de pobres? La primera pregunta la responde Finlandia. Hace 10 años afirmaron que eran muy pobres como para no invertir en educación e hicieron de ella su política de estado. Ahora para ser maestro hay que tener título universitario, para estudiar no hay que ser rico y todos tienen igualdad de oportunidades.
La segunda respuesta la da Japón. Destruido después de la segunda guerra mundial estudió cómo se fabricaban los productos en el mundo, los mejoró y redujo sus costos. Así transformaron una isla sin recursos en la factoría de productos elaborados más grande del mundo. La cultura del ejemplo es la mejor escuela, si todos progresan,si se eligen a los mejores gobernantes, si la transparencia suplanta a la corrupción; se instala en la sociedad un círculo virtuoso de desarrollo. Desarrollo no existe sin capital social. Desarrollo no es lo que tenemos sino lo que hacemos con eso.
La educación del cerebro: asignatura pendiente. En la década del cerebro (1990-2000), con técnicas de neuroimagen, se detectó cómo funciona el cerebro, pero los estudios no bajaron a la escuela. El rol del educador, desde primera infancia, es ser el “cerebro externo”, motivando y apoyando el desarrollo. Las relaciones interpersonales son el eje. Los adultos deben transmitir modelos sanos, ya que casi todo se aprende por imitación. El principal desafío es ayudar a descubrir y potenciar la inteligencia especial con la que nacemos en el marco de las inteligencias múltiples: lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, musical, corporal-cinestética, intrapersonal, interpersonal y naturalista, existencial, y pedagógica.
Al contrario de lo que se cree, una lección no se sabe si se repite de la memoria sino cuando la respuesta cambia como consecuencia del aprendizaje. La memoria registra y sistematiza el conocimiento para que se encuentre disponible cuando sea necesario. Para que el conocimiento sea útil debe estar almacenado con criterios que faciliten su uso. La memoria no es muy eficiente auto-organizando la información.
Recordar y resolver problemas. Es importante la diferencia entre hacer algo de memoria y resolver un problema. Una tarea sólo exige voluntad y energía para aplicar la memoria. Un problema es algo nuevo y por eso no se puede resolver sin generar una idea distinta.
Para llegar a ser lo que se debe y se quiere llegar a ser hay que descubrir lo que se desea. El deseo es el principal motor del cerebro, ya que, ante su presencia, cualquier obstáculo se vuelve pequeño. La mediocridad consiste en fabricar excusas para no correr el riesgo de fracasar.
Inteligencia múltiples. Cada persona nace con un genio interior que deberá descubrir y potenciar. Mientras que la educación busca igualar a todos convirtiendo la debilidad de la ignorancia en mediocridad, lo que hay que lograr es que la fortaleza personal se transforme en excelencia.
El poder duro -hard power– procede de la fuerza. El poder blando – soft power– atrae por la cultura o por la bondad de una política.
El cerebro humano tiene los dos: el poder duro de la razón en su hemisferio izquierdo y el poder blando de la emoción en el derecho.
El poder inteligente –smart power– conjuga razón con emoción, plan con intuición, conocimiento con imaginación.
Un GPS en el cerebro. Como el GPS tiene el mapa del territorio, el cerebro debe contar con información sobre qué y cómo se hace o se hizo (procesos), qué dio mejores resultados (buenas prácticas), qué hay que evitar (errores), quiénes pueden ayudarnos (capital social).
La clave es saber dónde uno está y a dónde quiere ir. Sin conocer los objetivos, el GPS es inútil. Un software externo no sabe nada de nosotros, es un radar que nos vigila. El software interno es como una brújula que recurre al pensamiento creativo y estratégico: ¿Dónde estaba ayer? ¿Dónde estoy hoy? ¿Dónde quiero estar mañana y ¿Cómo haré para conseguirlo?
Un doble camino de desarrollo. El estudiante debe aprender a usar el cerebro en la percepción: velocidad y comprensión en la lectura, capacidad de escucha, agudeza sensorial y capacidad de observación. En el procesamiento: técnicas de estudio, concentración y memoria. En la comunicación: oratoria, redacción, diseño de un sitio web propio. En la aplicación del conocimiento: técnicas para la resolución de problemas.
El segundo recorrido es aprender a convertir espíritu en materia. La inteligencia espiritual es la batería que brinda y recarga la energía.
La inteligencia emocional la pone en movimiento cada día, la creativa la hace circular mediante las ideas, la estratégica convierte las ideas en planes, la corporal ejecuta el programa, la social permite liderar y trabajar en equipo, la digital consolida el proyecto en internet.
Convertir espíritu en materia. Finalmente el proceso se concretará en un logro, entonces el espíritu se habrá convertido en materia.
Estudiando el cerebro de los grandes hombres se comprobó que su éxito no dependía de factores innatos. Einstein tenía un cerebro parecido al de cualquier persona, la diferencia estaba en el software con el que lo hacía funcionar.
La PNL o programación neurolingüística descubrió que aprendemos imitando. Lo ideal es imitar a los mejores hombres y aprender las mejores técnicas. Este principio se aplica a personas, empresas y naciones. Lo que no se mide no se puede mejorar y siempre conviene compararse con los niveles de excelencia ( benchmarking) para desarrollar el empowerment (el poder interior).
El programa es sistémico porque las técnicas se conectan, holístico porque se usan todas las fortalezas, ecológico porque sustituye la fuerza bruta por la calidad de los métodos y sinergético porque el todo resultante supera a la suma de las partes. Así se genera un incremento de la autoestima, el capital invisible presente en cualquier logro significativo. Como dijo Nietzsche: “los métodos son la mayor riqueza del hombre”.
Dr. Horacio Krell. Ceo de Ilvem, entidad dedicada al desarrollo de la inteligencia humana. Su mail de contacto es horaciokrell@ilvem.com