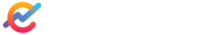Para cambiar la calidad de las cosas que hacen las personas, es preciso cambiar la calidad de las personas que hacen las cosas. Un mal gerente no sólo afecta el ánimo de sus empleados, sino que también puede repercutir negativamente en la rentabilidad en la empresa.
En 1995 escribí Lo que cuestan los malos jefes (Grijalbo) porque, como dicen los españoles, “me lo pedía el cuerpo”. El inicio de ese libro plantea lo siguiente:
Estas páginas tratan sobre el impacto que tienen los malos jefes en sus colaboradores y sobre los graves problemas que generan a empresas, instituciones y naciones, pues los gobiernos tienen un porcentaje tal vez mayor de malos jefes que las empresas privadas.
Entre más jerarquía tiene un mal jefe, mayor la magnitud de problemas que ocasiona. En el caso de los países, como es lógico, el mal liderazgo de sus gobernantes y altos funcionarios tiene costos mucho más elevados y trascendentes, pues sus desaciertos afectan a toda la población.
En los diez años transcurridos de haber escrito ese libro he seguido acumulando evidencias abrumadoras de ese intolerable costo, porque los malos jefes afectan profundamente los derechos de los seres humanos en su sentido más amplio, pues algunos crean un verdadero infierno para quienes les reportan.
La primera razón de ser de un jefe
Analicemos primero qué resultados debe producir un jefe (llámese director, ejecutivo, presidente, gerente, funcionario o supervisor). William Reddin, el auténtico creador del liderazgo situacional, llegó a la conclusión, con razonamientos lógicos, que la primera razón de ser de un jefe, la fundamental, es la efectividad de sus subordinados. Consecuentemente, un jefe eficaz debe crear las condiciones y hacer todo lo necesario para que quienes están bajo su mando se desempeñen en forma sobresaliente. Es decir, que sean altamente productivos, que tengan definidos con precisión sus objetivos y los alcancen; que aporten creatividad e iniciativa para encontrar mejores maneras de realizar su trabajo y, en general, que contribuyan a la empresa con lo mejor de sí mismos.
Para que un subordinado se desempeñe en forma destacada, es indispensable que tenga un ambiente de trabajo favorable, pues solo así podrá desempeñar su trabajo con entusiasmo y dedicación. El factor que más impacta el ambiente de trabajo es la calidad del liderazgo del jefe. En encuestas que se realizan periódicamente en los Estados Unidos sobre clima organizacional, la respuesta de empleados y ejecutivos de múltiples organizaciones coincide en que el ingrediente más importante es el jefe, aun por arriba de la compensación. La misma característica se desprende de la prestigiada encuesta “A great place to work”. En otras palabras, no hay duda que el liderazgo de los jefes, sus habilidades gerenciales, su trato, su integridad y su calidad personal –rasgos que siempre son percibidos por los colaboradores– influyen contundentemente en cómo se siente el personal en su trabajo y en cómo lo desempeña.
Una empresa vale lo que contribuye su gente
Don Antonio Ariza Cañadilla, cuando “sólo” era el gerente general de Pedro Domecq México, en los remotos años sesenta del siglo pasado, mandó grabar una pieza promocional de escritorio con la frase “Una empresa vale lo que vale su gente”. El liderazgo de don Antonio era tal que lograba que todos y cada uno de sus entusiastas colaboradores contribuyeran invariablemente con su 100% para realizar su visión, porque la hacían propia. Su liderazgo era tan inspirador que transformaba a personas estrictamente promedio en colaboradores fuera de serie. Hacía de hecho que la gente “valiera” más. De ahí que los resultados que logró sean ejemplo de éxito empresarial.
La triste realidad, desafortunadamente, es que los integrantes de la mayoría de las organizaciones podrían aportar mucho más, pero sus jefes lo impiden. Por eso la mención en el sentido de que una empresa vale tanto como su gente contribuya.
Vale la pena listar las conclusiones de la encuesta de Harris Poll a 23.000 ocupantes de puestos clave en empresas importantes, que transcribe Stephen Covey en su nuevo libro “The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness”:
Solo 37% dicen tener una idea precisa de lo que su empresa pretende lograr.
Uno de cada cinco está entusiasmado con su equipo de trabajo y con las metas de la empresa.
Solo la mitad terminan la semana satisfechos con el trabajo que hicieron.
Solo 15% considera que la empresa les facilita cumplir sus objetivos.
Solo 15% considera tener un ambiente de plena confianza.
Solo 17% piensan que su organización impulsa la comunicación abierta y el respeto por opiniones diferentes, lo que resulta en nuevas y mejores ideas.
Solo 10% piensa que se pide rendición de cuentas a los integrantes de la empresa.
Solo 20% confían totalmente en la empresa para la que trabajan.
Solo 13% expresan tener confianza y relaciones de total colaboración con otros grupos o departamentos.
En base a esas evidencias, Covey describe en su libro este auténtico drama como sigue:
Si los porcentajes anteriores se dieran en un equipo de fútbol soccer, solo 4 de los 11 jugadores sabrían cuál portería es la suya; solo a 2 de los 11 les importaría el resultado del partido; solo 2 de los 11 sabrían en qué posición juegan y cómo desempeñarla bien, y 9 de los 11 estarían compitiendo con los de su equipo en lugar de con el equipo contrario.
Baja competitividad
Competitividad es una palabra de uso cada vez más frecuente. El término se utiliza para medir desde la economía de países hasta el posicionamiento de las empresas. Las organizaciones “profesionales” trabajan incansablemente para mejorar su competitividad como el medio crucial para crecer y mejorar la penetración en sus mercados. Para visualizar competitividad es útil ejemplificar el desempeño de operarios en una planta productiva desmotivados o no inspirados por un mal jefe. Cuando esta situación se da, su impacto se aprecia en niveles inaceptables –bajo cualquier óptica – de:
• Desperdicios y mermas,
• Rechazos, por calidad insuficiente, de clientes internos y externos,
• Retrabajos,
• Herramientas y materiales desordenados,
• Tiempos muertos,
• Adhesión a normas y procedimientos,
• Descompostura de máquinas,
• Incumplimiento de fechas de entrega,
• Faltas y retardos del personal,
• Accidentes de trabajo,
• Descuidos,
• No hacer lo que haga falta o se necesite.
Lo anterior genera costos de operación superiores a los factibles, menos utilidades o mayores pérdidas y, a final de cuentas, menor competitividad y mayor riesgo de desaparecer como empresa.
Siguiendo el mismo ejemplo, ¿qué resultados podrían aportar esos mismos operarios si su jefe tuviera un liderazgo inspirador? ¿Cuánto representarían esos resultados en el último renglón del estado de resultados de la empresa? ¿Qué impacto tendría ese buen jefe en el ambiente de trabajo y en la calidad de vida de sus colaboradores?
¿Por qué existen los malos jefes?
Partamos de la pregunta: ¿cómo se llega a ser jefe? Los jefes son, inicialmente, promovidos por buen desempeño en un puesto sin mando, pero desconociendo, normalmente, lo que se requiere para ser un buen jefe. A falta de un entrenamiento sobre cómo ser jefe, se actúa por prueba y error, con las cualidades y defectos que se tengan, con nulos conocimientos de liderazgo –igual que sucede cuando se empieza a ser padre– con enormes dosis de ignorancia. Probablemente el lector esté de acuerdo en que aunque un jefe gana más dinero (a veces muchísimo más), no necesariamente sabe más que sus subordinados, tiene más experiencia, es más inteligente o tiene más sentido común. Un jefe debe lograr a través de sus colaboradores, y logrará mucho más con buen liderazgo y competencias gerenciales apropiadas. El jefe que no tenga esas cualidades no debería ser jefe.
Por algo Platón clasificó a los hombres en La República –el trabajo más brillante de su edad madura– como sigue: “Los que no son inteligentes, pero sí fuertes, son adecuados para labores productivas como la agricultura, herrería o construcción. Los que son algo inteligentes, fuertes y especialmente valientes, son adecuados para profesiones en el ejército y la policía. Los mejores, los más inteligentes, virtuosos y sabios, son los adecuados para gobernar”. Para Platón el estado ideal era la aristocracia, palabra que en griego significa “dirigidos por los mejores”.
Algunos raros privilegiados tienen intuición innata para dirigir. Cuando no se tiene esa gran ventaja, en ocasiones se logra mejorar como jefe aprendiendo de los errores, estudiando, reflexionando, minimizando el ego (nuestra agencia privada de publicidad), cambiando maneras de ser, adquiriendo valores, comprensión, humildad y la indispensable sabiduría sobre la naturaleza humana, con la que invariablemente debiera contarse para ocupar puestos de dirección. Son cuestiones que vienen con los años (para algunos). Obviamente, hay quienes nunca aprenden y hasta empeoran. Frecuentemente he dicho que hay ejecutivos que en materia de liderazgo y de administrar eficazmente no rebuznan porque no se saben la tonada.
Además de la ignorancia, existe un factor que surgió paralelamente a la globalización: quienes se posesionaron de la alta dirección son los accionistas, implacables demandantes de máximo retorno a su inversión, mismo que, si no se da, los lleva a mover su dinero a otra parte tan rápidamente como toma apretar la tecla “enter” en su PC. En otras palabras, mientras en el pasado los que definían la filosofía y las estrategias –visualizando el largo plazo– eran los altos directivos de la organización, con fuerte respaldo de los inversionistas, buena parte de esos directivos en la cúspide se han convertido en transmisores de la presión a los estratos operativos para que produzcan más dividendos y aumenten el valor de las acciones… o, implícitamente, que se vayan buscando otro trabajo.
Lo grave de las consecuencias generadas por esos ávidos accionistas y por los malos dirigentes –independientemente que éstos lo sean por ignorancia, egolatría o auténtica mala intención– es que en muchas empresas solo se ve el renglón de utilidades y no se atiende el lado humano de la organización. Esa miopía no percibe que la mejor alternativa para que un negocio sea bueno y prospere, particularmente a largo plazo, es cuidar y desarrollar el famoso (en muchos casos de “dientes para afuera”) capital humano.
¿Qué se puede hacer?
La solución más sencilla es preparar a los jefes sobre cómo ser mejores líderes, qué competencias gerenciales se requieren en su puesto y, especialmente, aprender las cualidades más relevantes: humildad para escuchar verdaderamente a colaboradores y comunicar con responsabilidad/integridad.
Aprender a escuchar produce resultados extraordinarios porque, aunque fuera la única que aplicara un jefe, permite captar conocimientos, puntos de vista, observaciones, ideas, experiencias de los colaboradores, identificar oportunidades y cómo aprovecharlas, etcétera. La suma de esas aportaciones, aprovechadas inteligentemente, implica posibilidades enormes no sólo para que un gerente sea mucho mejor jefe –porque sus colaboradores saben perfectamente qué deben dejar de hacer y qué empezar a hacer– sino porque los colaboradores, al ser escuchados con intención e interés auténticos, y al percibir que sus comentarios son tomados en cuenta, tienden a comprometerse más con su superior y con su empresa, al grado que pueden despertar orgullo de pertenencia y actitud de dueño, las que, por sí solas, hacen una diferencia gigantesca en cualquier organización.
Por algo Jack Welch, el ejecutivo del siglo 20, puso en práctica los “breat out”, sesiones en que los únicos que hablaban eran todos los integrantes operativos de una unidad organizacional. Los “jefazos” solo escuchaban y tomaban notas. Jack Welch se aseguraba que se realizaran las acciones procedentes de esas sesiones.
Mejorar el liderazgo y la efectividad gerencial es el desafío conjunto para Recursos Humanos y la Dirección General. Obviamente no se trata simplemente de ordenar a los jefes que sean buenos líderes y gerentes. Tampoco es cuestión de solo enseñarles cómo pueden mejorar, porque como alguien dijo: “se puede llevar a un burro al río, pero no se le puede obligar a tomar agua”; es decir, pueden saber pero no practicar lo que saben. Se requiere aplicar un seguimiento implacable para asegurar que las mejoras empiecen a ocurrir hasta que se hagan parte de la cultura, la manera habitual de hacer las cosas en la compañía. Hacerlo requiere paciencia y perseverancia a prueba de todo. Aplicar las disciplinas de compromiso, paciencia, perseverancia y seguimiento implacable es indispensable para la mejora organizacional (exactamente lo mismo que se requiere cuando una persona desea superarse y crecer). No existen mejoras instantáneas ni gratuitas. ¡Hay que pagar el precio!
Por: Manuel Rodríguez Salazar se desempeñó como Director Técnico de Unisys y Director de RR.HH. en varias empresas multinacionales. Fue Profesor de las materias “Liderazgo” y “Recursos Humanos” en la Maestría de Administración en la Universidad Iberoamericana, y de la materia “Empowerment” en la Maestría en Liderazgo en la Universidad Liverpool.
Fuente: Coach News