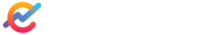Existe un margen gigante entre el porcentaje de posibles proyectos y su concreción. ¿Por qué? Debido al espejismo de la idea.
«Tengo una idea”… ¿Cuántas veces escuchamos esa frase, en un asado con amigos, en alguna reunión social o bien –con una infusión de por medio– en una pausa de trabajo? Seguramente, muchas. Personas con vocación por emprender pero, también, quienes no la tienen atravesaron ese momento epifánico, en el que ven clara y evidente la oportunidad para desarrollar un emprendimiento exitoso.
Sin embargo, existe un margen gigante entre el porcentaje de posibles proyectos y su concreción. ¿Por qué? Debido al espejismo de la idea. Este espejismo nos engaña, nos muestra realidades inexistentes. Peor aún, nos empuja a atribuirles a las ideas un valor desproporcionado, que se asocia, en parte, al narcisismo de la ocurrencia brillante. Pero, también, a una suerte de visión romántica, que vincula la aparición de una de ellas a una revelación misteriosa o a un rapto aislado de creatividad.
Creemos que la idea es todo y, además, que es única. Nace, inmediatamente, el temor de que alguien quiera robarla. En lugar de salir a cotejar y contrastar la idea con el mercado, con especialistas de esa misma actividad, con colegas, tendemos a protegerla, a tal punto que nunca reunimos la información necesaria para saber cuán viable resultaría.
Los emprendedores nos perdemos en el desierto de la idea. El resultado es siempre el mismo: se lleva adelante el proyecto sin un buen entendimiento del mercado o, directamente, nunca se concreta. En ambos casos, se fracasa.
Y se fracasa por una fantasía. Por la falacia de creer que tenemos algo que es sumamente valioso cuando no lo es. La idea es nada o, al menos, muy poco. Hagamos un breve cálculo: existen alrededor de 6900 millones de personas en el mundo. Supongamos que el 3 por ciento –207 millones– tiene rutinas similares, que se enfrenta a problemas diarios parecidos y que trata de encontrar soluciones originales a esas situaciones. Imaginemos, también, que cada persona tiene tres ideas por año. Entonces, tendremos 621 millones de posibles negocios.
Adicionalmente, consideremos que sólo en los Estados Unidos, China, Alemania y Japón, según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), durante 2011, se solicitaron registros por alrededor de 1,5 millón de patentes, 3 millones de marcas y 790.000 dibujos técnicos. Es fácil percibir que las probabilidades de que una idea sea totalmente original resultan, prácticamente, nulas.
Lo viví en carne propia. Cuando comencé mi primer emprendimiento, Officenet, pensé que teníamos una idea totalmente novedosa. Sin embargo, tiempo después, descubrí que existía una empresa idéntica, llamada Ofishop. Claramente, el éxito de mi compañía no se basó en una ocurrencia brillante u original.
Es más, si pensamos en algunos de los proyectos más exitosos de la Argentina en los últimos años, tampoco encontraremos que el factor diferencial estuvo en la idea. Marcos Galperín lanzó Mercado Libre con una premisa muy clara: “Seré el eBay de América latina”. Algo parecido ocurrió con Roby Souviron y Despegar.com.
Pero entonces, ¿la idea no tiene valor? Sí, lo tiene, aunque sólo cuando existe un sustento detrás. “Por una idea pago US$ 0,05. Por una implementación, ¡pago una fortuna!”. Esta célebre frase de Peter Drucker expresa perfectamente el punto.
El espejismo de la idea engaña. Nos enfoca en un “qué” brillante y seductor, y nos aleja de la cuestión esencial que debe desvelar a todo emprendedor: el “cómo”. Es en el proceso, en la investigación, en el desarrollo y en la puesta en acción que se gesta la verdadera diferencia. La idea tiene importancia como un punto de partida, como la ignición de un motor que la trasciende. El valor no está en la idea, sino en lo que se haga con ella.