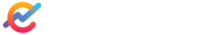Hastiados. Así se sentían muchos empleados, ingenieros e inversores que habían trabajado con o para Elon Musk, el peculiar empresario detrás de empresas como Tesla o SpaceX. Él respondía a las críticas de manera displicente, sentenciando que aquellos que le criticaban seguirían siendo unos putos becarios mientras él se dedicaba a construir las compañías más relevantes para el futuro de la humanidad.
La palabra putos no está de más. Como recuerda Ashlee Vance, el periodista que escribió la biografía «Elon Musk. El empresario que anticipa el futuro», (Ed. Península), Musk es un tipo que traslada su intensidad vital al lenguaje.
Un sábado, Vance se acercó a las oficinas centrales de Tesla en San Francisco para hacerle una de las numerosas entrevistas que le ayudaron a componer el libro. Vance se sorprendió de que, siendo sábado, el estacionamiento de la empresa estuviese lleno. “¿Por qué hay tanta gente trabajando siendo sábado?”, preguntó Vance. Y Musk le respondió: “Cada vez hay menos gente que trabaje los fines de semana. Nos hemos vuelto unos putos blandengues”.
A Musk solo le faltó agarrar de las solapas de la chaqueta a Vance, agitarle y gritarle a la cara: “¿¡Cómo mierda crees si no que voy a colonizar Marte!? ¡Voy a colonizar el puto Marte, tío, voy a salvar a la humanidad de la aniquilación!” Las palabras no son textuales, pero resumen el pensamiento y filosofía vital de Musk.
Esta intensidad ha puesto en su contra a centenares de personas que se han cruzado en su camino profesional. También ha destrozado su vida personal. Pero ha sido la clave para que ahora esté fabricando cohetes para colonizar Marte y haya construido los coches eléctricos que pretenden terminar con la industria de los hidrocarburos. Y esto, con una fortuna, a día de hoy, valorada en unos 10.000 millones de dólares.
Este genio arrogante —si es que hay genios no arrogantes— nació en Sudáfrica en una familia acomodada. Pero no lo tuvo nada fácil. Su padre le machacó durante toda la infancia. Musk era un chico introvertido e intenso. A menudo se encerraba en su cuarto y volvía al mundo entre nubes después de un fin de semana en el que había terminado cinco libros, entre ellos, ensayos de Isaac Asimov.
Musk no solo fue machacado por su padre. También fue víctima de bullying en el colegio. Un día, un grupo de compañeros lo tiraron por una escalera y molieron a golpes mientras estaba en el suelo.
Sus compañeros le recuerdan como alguien más del montón. Y jamás creyeron que esa persona de aparente mediocridad llegase a tener una fortuna de miles de millones y a moldear, en gran medida, el porvenir de la raza humana. Pero él, en su mundo interior, soñaba con eso desde pequeño.
Musk compró su primera computadora, una Commodore VIC-20, cuando tenía 10 años y aprendió a programar por su cuenta. Vendió su primer programa, un juego sobre el espacio llamado Blastar, cuando tenía apenas 12 años. Pero en su entorno seguían viéndole como un freak.
De Musk se reían incluso cuando, aún siendo un adolescente, hablaba de reducir las emisiones a la atmósfera. En un entorno como el de los 90 en Sudáfrica, ese tipo de ideas eran consideradas de pueriles para abajo.
Aprisionado en el entorno familiar y humillado en el colegio, Musk quería irse a Estados Unidos. Su familia materna procedía de allí y soñaba día y noche con la conquista de nuevas oportunidades. En cuanto pudo se fue a Canadá, donde estudió física. Al terminar sus estudios fundó su primera compañía de software, Zip2, ya en EEUU. Años después la vendería a Compaq por 303 millones de dólares. Tenía 26 años.
De la venta se quedó con 22 millones, con los que se compró un apartamento de lujo y un McLaren F1. Consiguió el coche número 67 de una serie limitada de 72 en todo el mundo, por delante de millonarios como Ralph Lauren, el diseñador de moda. Musk lo usaba como un utilitario para acudir al trabajo a diario. Una vez, con un amigo, puso a prueba el coche y terminó dando varias vueltas de campana, destrozando la carrocería. Al terminar de rodar por los aires le dijo a su amigo: “¿Sabes lo mejor de todo? ¡Que no está asegurado!”. Luego soltó una carcajada y llegó a la nueva oficina haciendo dedo.
Su nueva oficina era la de la empresa en la que había invertido el resto de su fortuna: era X.com el germen de lo que hoy conocemos como PayPal. Su amor por el riesgo, el trabajo intenso y la ilusión —tildada de demencial por algunos de sus colaboradores— de cambiar el mundo con la tecnología despertaron el recelo de socios y empleados.
A lo largo de su vida, quienes han trabajado a su lado o bien se han subido al meteorito Musk o han terminado despedazados por él. En PayPal, Musk trabajaba 23 horas al día, y eso implicaba que los demás tenían que trabajar, por lo menos, 20, según uno de sus antiguos ingenieros.
El motín no tardó en llegar. Después de haber pospuesto su luna de miel en numerosas ocasiones, convenció a su mujer Justine de hacer un viaje en el que aprovecharía para ver a varios inversores, terminando en las Olimpiadas de Sídney. Tan pronto como Musk se subió al avión, en PayPal se organizaron para echarle. Le veían como un riesgo para la viabilidad de la compañía. Cuando aterrizó en Sidney, Musk ya no era el director de la empresa que había fundado. Musk tomó el primer avión de vuelta y Justine se quedó, una vez más, sin luna de miel.
Musk se casó con Justine cuando ella tenía 22 años. Tuvieron 5 hijos y rompieron después de 8 años juntos. Justine decía sobre él y sobre su carácter: “Es el mundo de Elon y los demás solo formamos parte de él”.
Musk se casó luego con Talulah Riley, se divorció, se casó otra vez con ella y volvió a divorciarse. “¿Cuánto tiempo necesitan de ti las mujeres a la semana? ¿Unas 10 horas?”, dice Musk, en otra de las conversaciones con Vance, cuando se plantea una vez más volver con Talulah.
No es extraña este tipo de reflexión en alguien que vuela 185 veces al año en su propio jet, un Dassault Falcon: un lunes puede salir de su mansión de Beverly Hills hacia la fábrica de Tesla en Palo Alto. El miércoles, también en el Falcon, puede volver a Los Ángeles a sumergirse en su pequeño gran mundo inmaculado donde miles de trabajadores e ingenieros construyen cohetes para conquistar Marte, algo incrédulos pero contagiados del entusiasmo de su jefe. Y el viernes, con toda normalidad, puede recoger a su hijos en el colegio, subirlos al Falcon y llevarlos de acampada al parque nacional de Yosemite.
El ritmo brutal de Musk se compensa con un descanso también brutal. Los pocos días que toma de vacaciones al año son un festín de derroche: ha llegado a alquilar castillos en Inglaterra y en Francia para él y sus amigos. En una ocasión, en Francia, no podía dormir y se fue con sus amigos a recorrer París en bicicleta de madrugada, hasta las 6. Al día siguiente, sin pensarlo demasiado, reservó las mejores cabinas en el Orient Express para aparecer en Istambul al cabo de una semana.
También es un amante de las fiestas de disfraces y de las emociones fuertes: una vez se vistió de samurái, se empotró contra una tabla de madera y sujetó unos globos de agua en el hueco de las manos y en el de la entrepierna. Contrató al mejor lanzador de cuchillos del mundo para que los reventara.
Después de aquel motín en PayPal, Musk quiso arreglar las cosas. Pero no recuperó el trono. No convenció a quienes le habían relegado del puesto pero se mantuvo como accionista mayoritario. Aguantó con paciencia hasta que eBay compró la compañía por 1.500 millones de dólares.
Y fue entonces cuando se lanzó a por Tesla y SpaceX. Mark Zuckerberg había inventado una red social que comunicaba a miles de millones de personas que compartían las fotos de sus bebés. Steve Jobs había diseñado un teléfono que usaría todo el mundo. Pero llegó Musk y tomó las riendas de dos sectores industriales encallados en la Guerra Fría que nada tenían que ver con el coolness tecnológico de Silicon Valley.
La burbuja de internet reventó y para entonces Musk ya había convertido a dos empresas del pasado en las más innovadoras del mundo: Tesla había logrado diseñar coches eléctricos que ya no eran el patito feo ni el hazmerreír de los automóviles. Eran Masserattis no contaminantes que por primera vez pusieron a temblar a los grandes fabricantes. Por su parte, SpaceX tenía entre ceja y ceja llegar a Marte. La empresa había logrado diseñar una cápsula con capacidad para llevar a astronautas a la Estación Espacial Internacional con billete de vuelta a la Tierra. La NASA no había logrado nunca algo similar a pesar de sus recursos ilimitados.
Como describe Vance, la filosofía de Musk en Silicon Valley —que ya arrastraba desde pequeño— no era desarrollar una aplicación que enviase mensajes de 140 caracteres ni nada por el estilo. Su filosofía era colonizar Marte y terminar con la contaminación mundial.
Steve Jobs tuvo que enfrentarse a la todopoderosa industria de la música para lanzar los prematuros iPods e iTunes. Pero Musk había llegado para reírse de Jobs: él iba a desafiar nada menos que a la industria mundial de producción de petróleo y a las agencias espaciales de Rusia y Estados Unidos. Y lo está consiguiendo.
Sus logros lo han puesto a la cabeza del club de los tecnoutopistas de Silicon Valley. Musk es un convencido transhumanista y cree en el poder de la tecnología para corregir las deficiencias de la humanidad. A pesar de su aparente locura, teme también al poder de las máquinas y recela de otras personas del club como Larry Page, fundador de Google. Musk cree que Page creará un ejército de robots que termine con la raza humana. Que lo diga en broma o no, solo lo sabe él.
Lo que está claro es que para Musk la tecnología solo puede tener un fin positivo. Musk tiene una fe inquebrantable en la especie humana. Y quiere hacerla más poderosa. Además de colonizar el espacio o terminar con la contaminación, entre sus ambiciones están la de lograr la inmortalidad a través de clones digitales del cerebro humano. O alcanzar —casi— el teletransporte. Esa esa la idea que subyace al proyecto Hyperloop, una especie de tubo supersónico que pretende transportar a pasajeros en el trayecto de San Francisco a Los Ángeles en apenas minutos, a 1.200 kilómetros por hora a ras de tierra.
A pesar de sus buenas intenciones, hay quienes critican su diseño de la sociedad perfecta: son numerosas las voces que han acusado a los tecnoutópicos como él de crear un mundo más elitista y desigual. No en vano, un Tesla en la actualidad no baja de los 90.000 dólares y una vida futura en Marte solo parece asequible a las grandes fortunas.
Sin duda, como reza el subtítulo de su biografía, Musk está avanzando el futuro de la humanidad. Los rasgos completos de su personalidad, sus logros y también sus fracasos son un universo imposible de alcanzar. Pero, en buena medida, el libro de Ahslee Vance es, hasta ahora, el viaje más profundo y apasionante a la vida de este hombre del renacimiento del siglo XXI. Un hombre que se ha propuesto de forma involuntaria enterrar a Steve Jobs como un simple fabricante de teléfonos y a Mark Zuckerberg como un creador de álbumes de fotos. Y que tiene claro que para cambiar el mundo hay que ser igual o más cabrón que quienes quieren destruirlo. Pero, ¿vale todo?