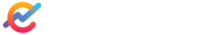¿Las ideas tienen dueño? ¿Son realmente de alguien? Tal vez las malas sí. Pero ¿y las buenas? Entre las grandes convenciones jurídicas de nuestra sociedad destaca la de la propiedad intelectual. Sin embargo, los productos de la inteligencia humana, que de momento podemos llamar “ideas” para no marear la perdiz, por su propia naturaleza encajan muy mal con la propiedad privada. Al menos esto se desprende de 2.500 años de reflexión filosófica sobre el tema. Y si solamente fueran estos 2.500 años la cosa no sería tan grave. Pero es que además de Wittgenstein, Husserl, Hegel, Kant, Descartes o Platón está también, ahora, internet; y esta coincidencia de la fuerza de la tradición con la fuerza de la novedad es algo ya mucho más serio.
¿Las ideas tienen dueño? ¿Son realmente de alguien? Tal vez las malas sí. Pero ¿y las buenas? Entre las grandes convenciones jurídicas de nuestra sociedad destaca la de la propiedad intelectual. Sin embargo, los productos de la inteligencia humana, que de momento podemos llamar “ideas” para no marear la perdiz, por su propia naturaleza encajan muy mal con la propiedad privada. Al menos esto se desprende de 2.500 años de reflexión filosófica sobre el tema. Y si solamente fueran estos 2.500 años la cosa no sería tan grave. Pero es que además de Wittgenstein, Husserl, Hegel, Kant, Descartes o Platón está también, ahora, internet; y esta coincidencia de la fuerza de la tradición con la fuerza de la novedad es algo ya mucho más serio.
En efecto, tanto la nueva gestión del conocimiento y de la creación que impone la web como la teoría del conocimiento tradicional coinciden en que esa inteligencia que cada uno pensamos tener “en nuestra cabeza” es más bien una franquicia y no una propiedad exclusiva. Por no ser de nadie, ni siquiera es propiedad de la especie humana. Una máquina inteligente, un extraterrestre inteligente o un animal no humano inteligente, si llegaran a existir, serían inteligentes con la misma inteligencia que nosotros, por distintos que fueran sus estilos cognitivos.
Si por inteligencia entendemos aquello que nos permite encontrar la solución correcta a problemas definidos o definir nuevos problemas socialmente pertinentes, entonces la inteligencia no es una cualidad de los individuos particulares sino una dimensión objetiva de nuestras relaciones humanas. Relaciones de las personas entre sí y relaciones entre las personas y las cosas. Vale decir que lo que hace que una idea sea una buena idea no es una cualidad de su inventor o su descubridor, sino una cualidad del mundo, la cualidad que lo hace inteligible y mejorable por nuestra actividad mental.
La necesidad de reconocer el problema
Viene esto a cuento por dos aspectos de nuestras vidas que me parecen cruciales y, sin embargo, muy desatendidos. El primero es que, probablemente, una de las inercias mentales más peligrosas e irracionales de nuestra cultura es un desaforado culto al talento individual que distorsiona lo que la inteligencia y el talento humanos realmente son y que, de paso, está arruinando la infancia de millones de niños inmersos en una desaforada y cómica carrera paterna por obtener para su hijo el título oficial de genio. El segundo es la imparable corrosión de nuestra argumentación tradicional sobre la propiedad intelectual por parte de las nuevas tecnologías. Soluciones a estos dos problemas, tan ligados que podrían ser el mismo, no parece haberlas de momento. En realidad ni siquiera hay consenso sobre la clase de problema que tenemos entre manos, pero reconocer que hay un problema donde hay un problema puede ser ya, en ocasiones, un logro importante del espíritu.
La cuestión es si el teorema de Pitágoras pertenece a Pitágoras más que al profesor que lo enseña o al estudiante que lo ha comprendido justamente ayer, acaso con la inestimable cooperación de algún progenitor recién llegado a casa. Y la respuesta más consensuada que la filosofía arroja en este punto es clara: no. El teorema no pertenece a Pitágoras más que al estudiante. Sí pertenece, sin embargo, al progenitor de nuestro ejemplo el mérito moral de sentarse con su hijo frente a un libro a las nueve de la noche, pero este mérito no se puede transferir del padre al hijo como se transfiere la comprensión del teorema de Pitágoras. Y es que el trabajo o la virtud de las personas son realidades intrínsecamente privadas, pero la inteligencia no. A diferencia de la virtud o el trabajo, la inteligencia y sus productos se pueden traspasar y, además, no tienen dueño; en realidad sólo son buenos cuando son de todos.
Una teoría general y nueva de la inteligencia es, pues, algo que nos está haciendo mucha falta. Pero, mientras la esperamos, y mirado con serenidad y distancia, no dejamos de encontrar algo curioso en una civilización que asume que tener un hijo o ver antes que nadie cómo sube una tarta en un horno no nos convierte en propietarios exclusivos del niño o de la tarta y, en cambio, tener una idea o verla antes que los demás sí nos convierte en propietarios exclusivos de esa idea.
La piratería y el nuevo contexto tecnológico
Platón, en su diálogo Menón, hace que un esclavo analfabeto deduzca el procedimiento geométrico para duplicar el área de un cuadrado. Con ello no está haciendo sólo epistemología, está haciendo también economía y regalándole a ese esclavo una participación legítima en la propiedad de ese saber que estaba ya dentro de él.
Vincular al talento personal o a la inteligencia de alguien la defensa de su propiedad intelectual es un grave error argumental. Lo único que puede fundamentar con rigor la privacidad de lo que los seres humanos hacemos es la cualidad moral -es decir, el bien- o el trabajo, que es una forma concreta de bien. Sólo la libertad y la materia pueden ser individuales, la verdad o la belleza no se dejan poseer por nadie, tienden por sí mismas a la copia ilegal; ser pirateables y pirateadas forma parte de su propia definición.
En una de sus últimas visitas a España, Richard Stallman -paladín del software libre- recordaba ante un público entusiasta de jóvenes informáticos que los piratas son gente que roba cosas a otros para quedárselas y que, por tanto, llamar pirata a gente que comparte desinteresadamente cosas legítimamente suyas es el colmo de la manipulación mediática. Habría mucho que precisar sobre este contundente razonamiento, pero parece claro que nuestra lógica tradicional de lo propio y lo común no termina de encajar en el nuevo contexto tecnológico. Y para muestra véase el berenjenal que tiene montada la justicia americana con empresas que revenden MP3 o padres que dejan en herencia contenidos virtuales a sus hijos. No es de extrañar que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos haya tenido que sacar este verano una encíclica sobre el tema.
La propia distinción entre el dominio de lo privado y el de lo público resulta hoy inadecuada para dar cuenta de nuestra interacción social. Nuestra realidad virtual en la web, esa forma de identidad personal a la que nuestros hijos dedican horas y horas semanales, es realmente un nuevo tercer dominio de la persona distinto del privado y del público. Fenómenos muy similares pueden detectarse en el terreno de las nuevas biotecnologías: ¿es mío mi ADN? Y en este movedizo contexto conceptual viene la teoría del conocimiento a recordarnos que el concepto de lo propio y lo común no rige en los objetos mentales como en los objetos físicos.
¿Aún son necesarios los genios?
La idiosincrasia y la convención legal que nos llevan a convertir a una persona en causa necesaria y universal de cualquier buena idea es una ficción cultural que puede haber sido útil algún tiempo pero que ni la historia ni la realidad toleran bien. Hay algo profundamente irracional en nuestra tendencia a pensar que si Pasteur se hubiese ahogado de niño hoy no habría vacunas, o que si Newton hubiera sido cocinero hoy no podríamos calcular la trayectoria de un satélite espacial.
Desde el punto de vista de la utilidad social suele recordarse que investigar, crear o inventar es arriesgado y costoso. Las personas y corporaciones que se deciden a ello pueden malgastar sus vidas y sus bienes sin recompensa alguna. La compensación económica y la notoriedad o la fama –la figura del genio creador desempeña en nuestra cultura la misma función de ejemplaridad pública y redención personal que el héroe desempeñaba en la Antigüedad o el santo en la Edad Media– incentivan la asunción de esos riesgos que, en definitiva, nos beneficia a todos. Esto es cierto. Sin embargo, asistimos también a una revolución sin precedentes en este terreno.
En primer lugar, durante el siglo XX hemos descubierto que hay muchas creaciones factibles que algunos humanos preferiríamos que nadie llevara a cabo, con lo que la protección social del no producir empieza a ser tan importante como la protección social del producir. En segundo lugar, crear e investigar no es una carga, es una vocación natural del ser humano y la colectivización imparable de esta actividad va consolidando un contexto nuevo en lo que se refiere a la gestión social de nuestra inteligencia. Las licencias del tipo creative commons incrementan significativamente la capacidad de construcción de conocimiento socialmente valioso y la Wikipedia demuestra que el altruismo puede asumir en la ciencia y el arte una función impredecible por la mayor parte de nuestros modelos económicos.
Es posible, pues, que dentro de poco ya no necesitemos genios y es posible, también, que liberarnos de la figura del genio creador y de su mística social tenga en el siglo XXI efectos tan saludables en el terreno de la creación intelectual como librarse de la figura del aristócrata lo tuvo en el terreno de la democracia
Ignacio Quintanilla Navarro
fuente: El Comfidencial